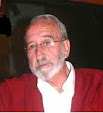José Ignacio López Soria
Aparecido en la página de opinión, en la columna de Mirko Lauer con el título: Columnista invitado: José Ignacio López Soria. La República, Lima, 30 abr. 2014, p. 4.
Parece que estamos en vísperas de una nueva ley universitaria. Para cualquier persona familiarizada con la educación superior, es evidente que la propuesta de la Comisión de Educación del Congreso obedece más a una lógica de la gestión de las universidades que a una lógica de lo universitario propiamente dicho.
La lógica de la gestión de las universidades apunta a evitar abusos y mejorar el rendimiento. Sus éxitos y fracasos se miden en términos preferentemente cuantitativos: captación de alumnos, relación profesor/alumno, tiempo empleado hasta la graduación, comparación ingresantes/titulados, ubicación laboral de sus graduados, número de escritos en revistas prestigiosas, posicionamiento en rankings internacionales, acceso a fondos concursables, infraestructura disponible, porcentaje utilizado del presupuesto, productividad económica de la inversión (para el caso de las instituciones con fines de lucro o proveedoras de sobre sueldos), etc.
Si exceptuamos lo último (la productividad económica), es bastante conocido que estamos en la cola de la cola mundial y regional, y nos lo dicen las mediciones. Nada sorprendente cuando sabemos que en educación básica nos va igual o peor.
Poner orden y concierto es evidentemente imprescindible, pero sería castrante para la universidad y empobrecedor para la sociedad hacerlo exclusivamente desde la lógica de la gestión, como de hecho ocurre en la propuesta de ley que comentamos.
Hay otro ámbito, el de la lógica de lo universitario, que la mencionada propuesta ignora.
La lógica de lo universitario no parte de una supuesta “esencia” de la universidad de la que se deriven fines y funciones. La universidad no tiene más esencia que su propia historia y es, por eso, en cuanto institución, contingente y flexible y está atravesada de conflictualidad.
Pero se distingue de otras instituciones por la peculiaridad de su implicación en la constitución de lo social. Lo propio de la universidad es contribuir a la construcción de lo social (una construcción que es permanente y variable), aportando conocimientos, tecnologías y procedimientos, cultivando las artes, fomentando diversas racionalidades, situándose en el borde de lo imaginable, promoviendo el espíritu crítico, la libertad de pensamiento y el compromiso con la justicia, constituyéndose en laboratorio intercultural, formando para el ejercicio responsable de la ciudadanía, etc.
Es cierto que le toca a la universidad proveer de profesionales al mundo laboral, pero le toca también–en la lógica de construcción de lo social- facilitar el desarrollo de liderazgos (académicos, culturales, políticos,…) capaces luego de articular expectativas en formas dignas de convivencia social.
Aunque sobreabundante en reglamentación, la propuesta de ley carece del espíritu de “lo universitario”.