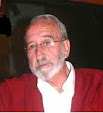José Ignacio López Soria
Versión preliminar escrita de la ponencia oral sostenida en el Symposium “El efecto independentista / The Independence Effect”, organizado por el Department of Spanish and Portuguese, Dartmouth College, NH/USA, 27 – 29 oct. 2011. Ofrecida, igualmente en resumen, en el Department of Romance Languages de la Tufts University (Boston, Ms/USA, el 26 de oct. 2011.
1. Introducción
Reconstruir la historia de las ideas y, particularmente, del pensamiento filosófico de la etapa de la independencia no es tarea fácil. Tres son las principales dificultades: 1) aquello a lo que, desde la perspectiva de la “ciudad letrada”, llamamos filosofía comienza a ser elaborado también y principalmente en ámbitos que están fuera del mundo de la academia filosófica y transita por circuitos (el periodismo, la folletería, las proclamas, las instituciones parlamentarias, las academias científicas, las sociedades patrióticas, la producción literaria, los diversos modos de expresión de los movimientos sociales, etc.) que los estudiosos de la filosofía no solemos visitar; 2) se da un complejo juego de lenguajes que, enraizados en diferentes tradiciones discursivas y experiencias históricas, son portadores de demandas y expectativas diversas y hasta antagónicas; y 3) son muy variadas las fuentes de inspiración que animan esos discursos y proveen de herramientas expresivas a los diversos actores para el procesamiento de la propia experiencia histórica y la formulación de sus expectativas.
Desde mediados del siglo XVIII, el debilitamiento de la capacidad del discurso oficial para generar confianza o producir temores en los pobladores de las colonias contribuye a lo que podríamos llamar la “liberación discursiva” o “liberación de los discursos”, y ello se traduce en un juego de lenguajes en el que intervienen los diversos actores colectivos que componían nuestras sociedades: desde los esclavos, las poblaciones aborígenes y las llamadas “castas”, hasta los mestizos, la plebe urbana, los criollos y los peninsulares. Los diversos códigos expresivos de estos diferentes discursos nos dificultan su lectura y su interpretación a quienes estamos hechos para leer, interpretar y hasta juzgar críticamente los lenguajes habituales de la “ciudad letrada”.
Sobre las influencias. En unos casos, el de criollos, peninsulares y algunos mestizos, la doctrina del “ius gentium” (Vitoria) y del “pactismo” (Suárez) de la segunda escolástica, el “contractualismo” ilustrado, en clave hispánica y francesa, y el liberalismo anglosajón, además de una lectura moderna de la literatura greco-romana, facilita la elaboración de discursos autonomistas, inicialmente, e independentistas, después, para procesar su experiencia histórica y formular expectativas que se remiten a la conquista y a la colonización como anclajes fundacionales y legitimadores de las independencias, con escasas y retóricas referencias a la historia prehispánica, pero terminan, ya en el montaje mismo de las repúblicas, por poner más énfasis en el orden y la seguridad que en la libertad y la igualdad. En otros casos, el de la plebe urbana, las “castas”, los esclavos y los aborígenes, la fuente fundamental de inspiración es la propia experiencia de subalternización y explotación, sufrida durante el coloniaje, aunque esa experiencia sea procesada, unas veces, desde el discurso cristiano (Montesinos, Las Casas) de denuncia de atropellos y violaciones por parte de los conquistadores y sus herederos criollos; otras veces, desde las supuestas bondades de la normativa indiana, incumplida por los funcionarios reales; sin excluir, por cierto, especialmente en el caso de la plebe urbana, una cierta recurrencia a los ideales libertarios e igualitarios de las revoluciones burguesas, y, en el caso de las poblaciones aborígenes, a las tradiciones y formas de vida prehispánicas. Lo cierto es que este segundo grupo concentra sus expectativas en la liberación y la justicia, a través de movimientos sociales y de prácticas discursivas cuyo sentido no necesariamente coincide con aquello que sugieren las categorías de libertad e igualdad del discurso liberal e ilustrado.
Añado, finalmente, que entre la forma política del poder y la filosofía no hay una relación causa/efecto sino de co-pertenencia, por eso, más que hablar del impacto de las independencias en la filosofía, hay que referirse a cómo la praxis teórica de la filosofía acompaña al proceso inicial de autonomización y, posteriormente, de diseño y construcción de los nuevos estados-nación, fortaleciendo el discurso hegemónico o elaborando discursos contra-hegemónicos.
Paso ahora a ocuparme del tema, recogiendo las ideas básicas de un estudio más largo que tengo en elaboración. Organizo la exposición en cuatro puntos: la filosofía del “descubrimiento”, de la escolástica a la filosofía de las luces, la filosofía de la independencia, y reflexiones finales. Debo advertir que, por razones de tiempo y de avance en el estudio, me ocuparé aquí casi exclusivamente de la filosofía “académica”.